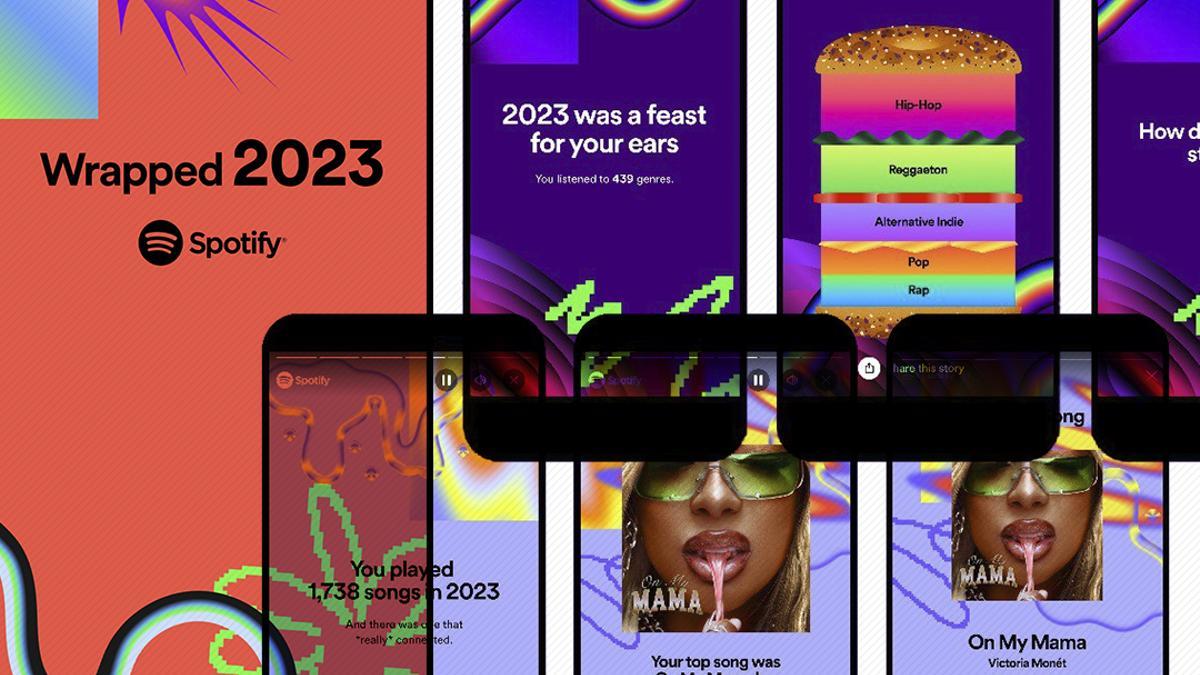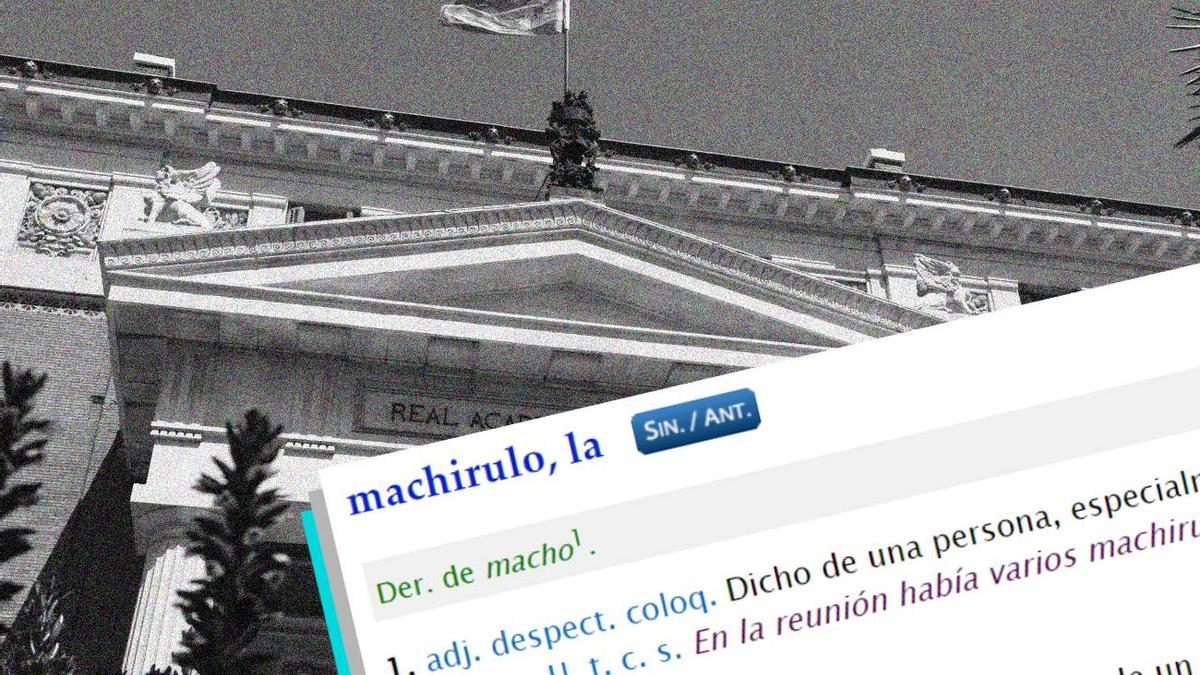La veloz y voraz irrupción de la inteligencia artificial (IA) está siendo motor de numerosos cambios y manantial de alguna que otra polémica. La IA está atravesando los poros de distintos sectores, siendo la cultura uno de sus grandes afectados. Que esté generando controversia depende en gran medida de la velocidad con la que está expandiendo sus tentáculos, dejando sin demasiado margen ni tiempo para entender en qué medida está modificando cada ámbito y cuál es la mejor manera de regularla.
La propia Unión Europea, liderada por España, busca ser pionera en ello, al ver la IA como una oportunidad, pero también como un desafío en términos de seguridad.